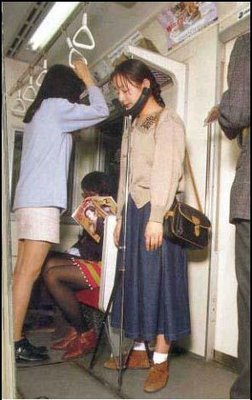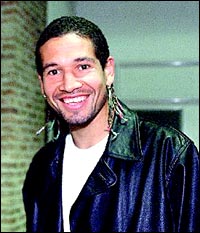Estoy por consultar a Sergio, un vidente que durante la semana atiende en un local de una galería céntrica. El dato me lo pasó mi suegra: ella forma parte de su clientela fija y lo visita con cierta periodicidad, al final de cada cuatrimestre. En mi caso, creo que decidí “hacerme ver” para aprovechar la falta de equilibrio que produce el final del año. Pedí un turno hace unos días y aquí estoy siguiendo las instrucciones de la espera, sólo para escuchar alguna certeza de alguien que no asegure ser parte de mi familia.
El escritorio donde Sergio recibe a sus clientes es bastante angosto, y la sala, ahora, está llamativamente oscura. Lo primero que se me viene a la cabeza en este asiento es el chiste clásico de la profesión: dos videntes se encuentran en la calle y uno le dice al otro: “Qué alegría encontrarte, negro. Vos andás bien, ¿y yo?”. Sergio no es negro ni está contentísimo con mi visita, pero así y todo me recibe con un gesto sereno, casi amigable. Y me invita a charlar.
Tiene un hermoso sillón de oficina, con el respaldar alto. Se acomoda la vincha que le tapa la frente, se frota los dientes con las yemas de los dedos y, antes de saber mi nombre, me pide que le detalle los datos más importantes que fui a buscar a su local.
Según el procedimiento del manual de videncia, es el profesional el que decide el rumbo del diálogo. Por eso Sergio elige una de mis preguntas al azar, luego de hacer unos movimientos en círculo con la cabeza, y dice que me voy a quedar definitivamente pelado el 7 de septiembre de 2010, cerca del mediodía. Yo le digo que no, que no puede ser, porque esa misma noche tengo que ir, como todos los 7 de septiembre, al cumpleaños de mi mejor amigo. Pero él repite la fecha con tanta seguridad que, de un momento a otro, me da miedo de que mi amigo no llegue vivo a su propia fiesta. Le pregunto si el festejo de esa noche lejana corre algún peligro: me dice que no, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y me aclara que ese tipo de digresiones también cuentan como preguntas y respuestas.
Sergio pone los ojos blancos y repite: 7 de septiembre de 2010. El último de los pelos. Al mediodía.
—Pero cómo —le digo—, ¿Vos me querés decir que voy a llegar a esa fiesta sin un solo pelo en la cabeza?
—No —dice Sergio—. Ese mediodía se te va a caer el pelo del final. Lo que aguante hasta esa fecha, allí quedará.
—Todo lo que quieras, Sergio —insisto—, pero con eso no hago nada. Si esa noche tengo la fiesta, necesito saber de última cómo va a ser la forma de mi pelada. El dibujo de lo que quede, la orilla entre la piel y el pelo.
—Pero eso no es relevante —me dice Sergio.
—Y eso no es más que tu opinión —lo interrumpo—. El que decide lo que importa y lo que no, soy yo. Para eso te pago.
—Estás equivocado, Ernesto. Lo que tiene que importarte es la forma de lo que va a quedar adentro —dice.
Me quedo callado, para no complicar aún más las cosas. Parece que Sergio, cuando discute, te adivina el nombre. Aprovecha mi silencio para volver a frotarse los dientes (en esos dedos tiene algo blanco que no es dentífrico) y también se acomoda la vincha, con delicadeza. Espera que yo le siga hablando.
—Yo te pago por vidente, no por psicólogo —le digo.
—Vos me pagás para que te dé respuestas.
—¿Y no podés saber la forma que va a tener “todo esto” del lado de adentro?
—Por supuesto —dice Sergio—. Va a tener la forma de tu pelada.
—Pero fijáte si podés dibujar el contorno de esa forma —le pido por última vez, y señalo unos papeles apilados sobre el escritorio.
Pero me dice:
—Para eso tenés que abonar otro pack de preguntas.
Sergio, como tantos otros tipos talentosos que conocí en mi vida y que también trabajan en negro, me está tomando el pelo. Festeja en silencio sus palabras y deja escapar una sonrisa diabólica, llena de dientes frotados con algo blanco en las yemas de los dedos. Yo me convenzo, frente a ese último gesto, de no pagarle un solo peso por las respuestas que hasta aquí me ha dado. Ya tengo algo de lo que vine a buscar y, si quiere cagarme a trompadas por no pagar la consulta, va a tener que romper toda su oficina. Nos guste o no, él tiene la certeza de una discusión ganada. Yo, la de una fiesta dentro de tres años, en la que voy a estar vivo, acompañado y coleando.
Al mechón que tengo en el lugar del flequillo también le auguro mucho más tiempo y frondosidad que la que supuestamente me indica el destino. Después, en todo caso, llegará el momento de descubrir mi nueva forma.